A mis amigos
Y a mis enemigos, que tan poco me han ayudado
en mi carrera
JM
Por su interés filológico, reproduzco aquí la reseña de La alambrada firmada por Emilio Peral Vega, publicada en Revista de Libros en octubre de 2002.
La reseña de Un rincón para César firmada por el editor José María Guelbenzu en junio de 1999 puede leerse en los archivos de la misma publicación, Revista de Libros.
Mi conocida respuesta abierta a José María Guelbenzu se publicó pocos meses después en otra revista. No conservo copia.
Al pie de esta misma entrada enlazo el artículo «La cultura es diálogo y es debate», en el que, a partir de la recepción de La alambrada, apunto algunas reflexiones sobre la cultura actual.
Inconsistencias
«La alambrada, última novela de José Marzo, constituye un pobre ejemplo de literatura mortuoria, esto es, aquella que se centra bien en reflexionar sobre los últimos momentos de la vida de un personaje, bien sobre su pasada y recién perdida existencia. No son muchos los casos que pueden esgrimirse en la literatura española, si exceptuamos la peculiar lectura del género realizada por Miguel Delibes en Cinco horas con Mario, que, sin duda, actúa como referente lejano del presente texto. Algo más numerosos son los ejemplos en la literatura en lengua inglesa; baste citar, como botón de muestra, el excelente relato autobiográfico que, con el título Esta salvaje oscuridad, escribiera, con sobrio estoicismo, Harold Brodkey meses antes de su muerte.
»Por tanto, no contaba José Marzo con una sólida tradición que le sirviera de guía en el camino que había decidido emprender. No obstante, las principales trabas que pueden ser achacadas a la novela no residen precisamente en aquellos aspectos que tienen que ver de forma directa con la condición agonizante de uno de los protagonistas. Más bien, La alambrada resulta una novela fallida por la incapacidad para hacer de ella un relato verosímil, y de sus dramatis personæ entes con plena entidad. Dicho de otro modo, la muerte de Emilio no es un ingrediente necesario de la obra, y sí, por el contrario, una excusa que actúa de telón de fondo para abordar mil y una otras cuestiones.
»La falta de verosimilitud reside, ante todo, en el diálogo que media entre Emilio y su sobrino Ángel. Dicho intercambio verbal resulta en exceso fingido por cuanto es hinchado de una erudición que, basada en un gravoso aparato de referencias filosófico-literarias, actúa como elemento desestabilizador de la tensión inherente al marco narrativo elegido. Por ello, tanto las peroratas del enfermo en pro de cultivar a su interlocutor, como las respuestas de éste han de ser consideradas ingredientes contrarios a la concreción e intensidad del relato.
»En lo que toca a la caracterización de los personajes, La alambrada se basa –al modo de los diálogos medievales– en la controvertida charla entre dos supuestos litigantes que pretenden, por vía de la palabra, hallar un espacio de encuentro perdido tiempo atrás. Por el contrario, Emilio y Ángel no constituyen ámbitos de opinión plenamente diferenciados, sino, en todo caso, dos máscaras que sirven de parapeto a un narrador, de sempiterna presencia, que utiliza a sus criaturas como voceros de argumentos que no les pertenecen de acuerdo a la coherencia interna del texto.
»A los aspectos hasta aquí apuntados habría que añadir una falta de planificación en el proceso de creación de la novela. Los diversos temas que se derivan del diálogo entre los personajes son abandonados, en múltiples ocasiones apenas se esbozan. Ello crea en el lector una sensación de hacinamiento, más o menos aleatoria, de unos asuntos que, faltos de una criba selectiva, acaban perdiendo su potencial interés. Me limitaré a señalar un ejemplo al respecto. La llegada de Ángel al hospital para ver a su tío va precedida de una serie de signos, hábilmente espigados durante una docena de páginas, encaminados a mostrarnos cómo los síntomas de la enfermedad que ha colocado a Emilio al borde de la muerte se están reproduciendo en su sobrino. Sin embargo, la trágica circularidad de los destinos es olvidada por completo en virtud de larguísimos excursos que poco aportan a la armazón del texto. El simbolismo de la alambrada –nunca explicado y ni siquiera aludido– que da título a la novela se yergue, pues, en obstáculo infranqueable para un texto de escasa solidez en el que se apuntan ideas más que formas.»
Emilio Peral
Enlaces:
Reseña de La alambrada, por Emilio Peral Vega, en el número de octubre de 2002 de Revista de Libros.
Reseña de Un rincón para César, por José María Guelbenzu, en el número de junio de 1999 de Revista de Libros.
Crítica de La alambrada en el número de noviembre de 2002 de la Revista Quimera, por el catedrático Isidro Cabello Hernandorena (pdf). «Una joya literaria».
Crítica de La alambrada en El Placer de la lectura. «Obra maestra de los diálogos».
Crítica de La alambrada en La Tormenta en un Vaso, por Miguel Baquero. «Muy cercana al estilo del mejor Baroja».
En la sección «Libros y descarga» de este sitio web están disponibles en pdf las primeras páginas de La alambrada.
En librerías de lance y descatalogados quedan algunos ejemplares de Un rincón para césar.
«La cultura es diálogo y es debate». Breve artículo sobre la recepción crítica de La alambrada, disponible en el blog de Factoría de la Lengua.
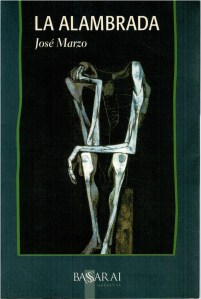


Soy un optimista escéptico.
Un colega escritor me pregunta por qué contribuyo a difundir una crítica tan sesgada de mi novela La alambrada.
¿Por qué no? Yo sí creo en el pluralismo y el debate. Llevo quince años, quizás veinte, abogando por la necesidad de un mayor debate en la cultura española, y en concreto en la literatura. Pero he tenido poco éxito en ese intento: uno tiene a veces la impresión de que enfrente no hay interlocutores, sino muros de piedra, o más bien esculturas humanas sobre pedestales.
No creo que una crítica mala haya destruido nunca una novela. He leído críticas malas a obras de autores que admiro, pero no han alterado mi juicio, incluso lo han reforzado. Recuerdo esa reseña absurda de un libro de cuentos de Chejov, mago de la sencillez y la ternura. También yo soy lector, y por eso sé que, a la hora decisiva de leer, cada cual es dueño de su lectura. A nadie rendimos cuentas de lo que sentimos, imaginamos y pensamos. Es posible que algunos lectores, siguiendo una crítica negativa de un libro que no han abierto, desistan de la lectura de una novela. Quizás vean confirmados sus prejuicios o su particular antipatía hacia el autor. Es posible que otros, en cambio, se sientan animados a establecer su propio juicio.
Pienso que una de las causas de la profunda crisis de la narrativa en España y de los índices de lectura es esta falta de debate. Sin embargo, las campañas de animación a la lectura se suceden: leer es un placer, te da superpoderes, previene el Alzheimer… La cultura actual parece haber descubierto las cualidades terapéuticas de la lectura, aunque Cervantes nos hablara de un hidalgo que enloqueció leyendo. Hay programas en la televisión pública que presentan cuñas publicitarias de libros. ¿Realmente podemos publicitar un libro, un autor, como se anuncia un modelo de coche?
No parece existir una voluntad institucional de acabar con la literatura ni con la novela. Sin embargo, la novela está muriendo, y un síntoma es la carencia de lectores.
Hablaba antes de la falta de debate. Los libros salen masticados de las imprentas, incluso premiados antes de que algún lector haya podido siquiera hojear un ejemplar. La publicación de una novela se acompaña de críticas elogiosas en los medios de comunicación del mismo grupo de la editorial. La aparición de una crítica negativa en otro grupo mediático sería vista como una declaración de guerra entre medios. Rara vez sucede. La disensión de un crítico, en el seno de un grupo, se ha llegado a pagar con la exclusión. Unas pocas revistas literarias, subvencionadas con suscripciones gratuitas a las bibliotecas públicas y patrocinadas por fundaciones, quizás tuvieron la oportunidad de introducir un cambio de dirección, apuntar una alternativa. Han fracasado. En la gran esfera de la cultura española, las diminutas esferas de unas pocas revistas, como unos pocos blogs, parecen haberse visto abocadas a repetir los vicios del conjunto.
La cultura literaria española actual es básicamente corporativa. La primera vez que utilicé este adjetivo, mi interlocutor (sin dirigirse a mí ni aceptar una mano tendida para el debate), simplemente me tachó en un foro de tomar prestado un falso amigo del inglés, donde «corporate» significa empresa. Ésta es una manera de pervertir los debates: negar la capacidad del interlocutor antes que refinar los propios argumentos. La cultura literaria española actual es corporativa porque los pilares que la sostienen son los intereses económicos de grupo, generalmente combinados con intereses de partido, y porque la individualidad, el hecho literario concreto, la lectura particularísima de cada cual, quedan subsumidos en una estadística alienante y deshumanizadora.
¿Adónde vais? ¿Adónde vamos?
Soy un optimista escéptico.
Me gustaMe gusta